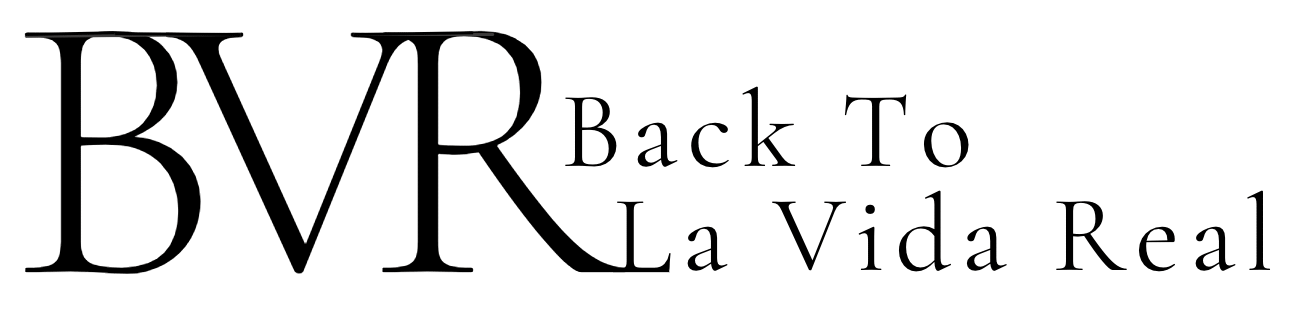n la superficie, el universo gastronómico digital parece una celebración continua: platos impecablemente emplatados, copas de vino bañadas por la luz dorada del atardecer, y mujeres delgadas —increíblemente delgadas— que aseguran comer de todo con placer. Es un festín para la vista. Pero, si se mira más de cerca, la escena cambia.
Lo que parece una cultura de disfrute, muchas veces esconde una estética profundamente dañina: el culto a la delgadez maquillado de amor por la comida. Las redes están repletas de almond moms, influencers que promueven una relación disciplinada con la comida, donde el “amor propio” se mide en gramos y el autocuidado se pesa en calorías.
Ellas sonríen en restaurantes de lujo y viajes por todo el mundo, pero rara vez comen de verdad. Hay un juego perverso entre mostrar el exceso y vivir en la privación. El mensaje silencioso:
Mira lo que me permito, pero nota que sigo siendo aspiracional.
Se trata de deseo contenido, de hambre con branding, de cuerpos que solo existen como escaparates.
Y no es solo una cuestión estética. Es una narrativa que educa a nuevas generaciones a desconfiar de su apetito. Se convierte en un dogma: comer está permitido, siempre y cuando no se note. Que se note la piel, no la carne.
La gastronomía, cuando es honesta, celebra el alimento como acto de placer, cultura y supervivencia. Pero esta versión higienizada que domina hoy en día, expulsa la realidad: el hambre es humana, el cuerpo cambia, y comer no es un pecado.
No vamos a disfrazar el hambre de virtud. No vamos a romantizar la restricción ni a embellecer la culpa. Aquí hablamos de comida real, con cuerpo y con historia. Aquí, comer es un acto político, una afirmación de vida.
Porque en esta mesa, se viene a comer. De verdad.